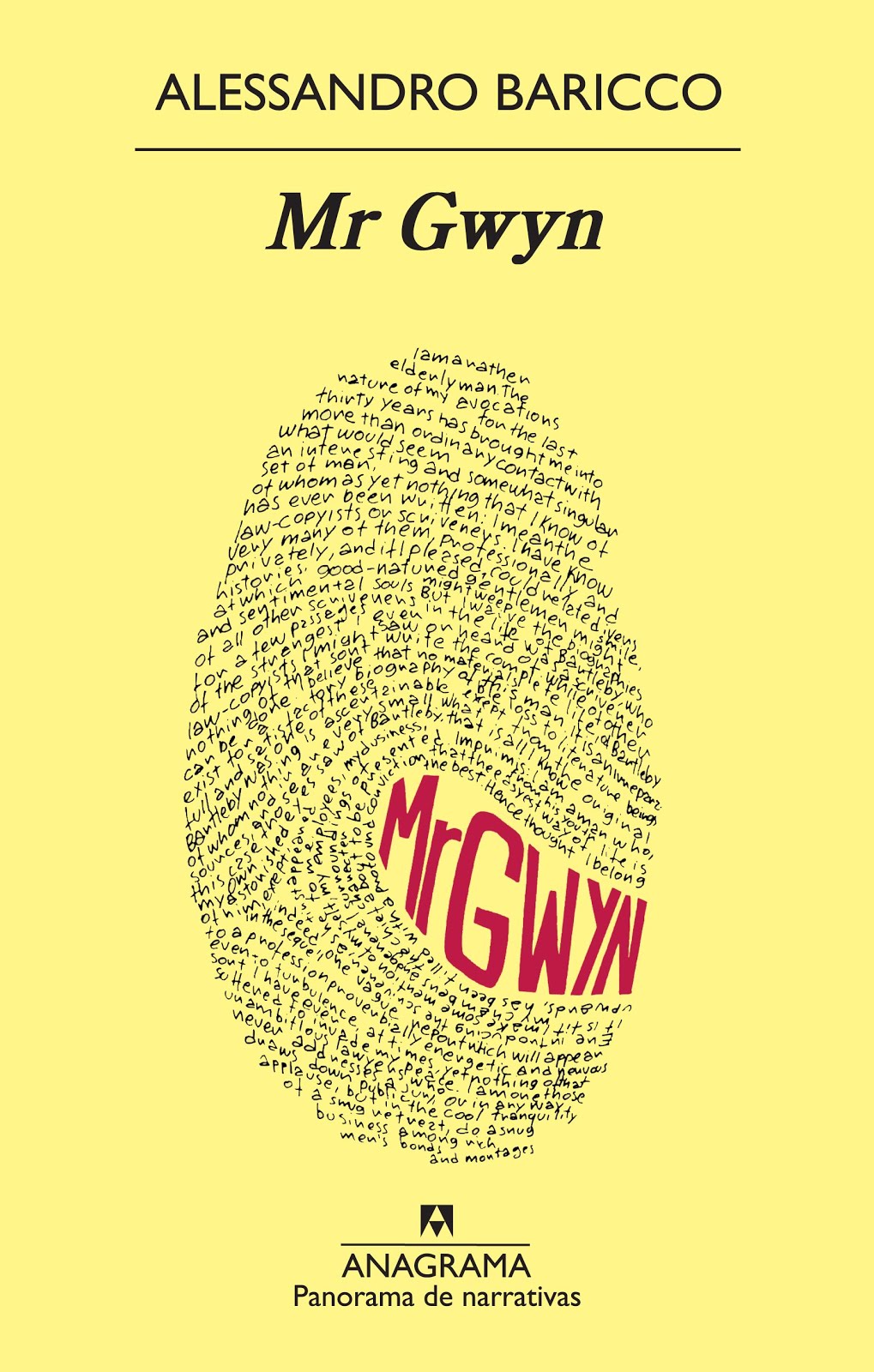 Hace unas semanas, y como si yo mismo viviera en un libro de Baricco, recibí un sms inesperado en el que mi amiga Mora me avisaba de que Jorge Herralde y el propio Baricco impartirían una charla en el Instituto Italiano que queda a un par de manzanas de mi casa. Faltaban unos minutos y yo me encontraba ocioso en la calle, así que me encaminé con la agradable sensación de la pequeña aventura en el momento adecuado.
Hace unas semanas, y como si yo mismo viviera en un libro de Baricco, recibí un sms inesperado en el que mi amiga Mora me avisaba de que Jorge Herralde y el propio Baricco impartirían una charla en el Instituto Italiano que queda a un par de manzanas de mi casa. Faltaban unos minutos y yo me encontraba ocioso en la calle, así que me encaminé con la agradable sensación de la pequeña aventura en el momento adecuado.
Para mi sorpresa, unos metros antes de alcanzar el objetivo pude comprobar que el Instituto, un antiguo caserón del pueblo viejo, se encontraba cerrado a cal y canto. Quienes rondábamos la entrada pronto sabríamos que nos hallábamos frente al castillo de Kafka y que el portón de madera maciza no se abriría para nosotros, por más que algunos ilustres con acento italiano y sus nombres en una lista pudieran franquearla, y con ello descubrirnos la animación interior, un plano de realidad kubrinesco y contrario a la quietud nocturna que nos aconsejaba la retirada.
En esa otra dimensión Baricco y quienes poseían salvoconducto, en esta los advenedizos, los estudiantes, los diletantes, los desinformados. Regresé a casa pensativo, escrutando el suelo de la Francisco Sosa para no tropezar, y aún con el recuerdo de la espera en el tiempo del escritor profesional, el escritor con lectores fieles, cartas manuscritas de fans, ediciones en varias lenguas y un secreto que administrar, el escritor que llenaba nuestra imaginación cuando éramos jóvenes y admirábamos sus falsos posados de contraporada.
Mr. Gwyn, Jasper Gwyn, encarna a uno de esos escritores del deseo adolescente, un escritor ideal al que le ocurren cosas de escritores ideales, habitantes de una dimensión donde actúan otros azares y destinos, combinaciones más fascinantes que en nuestra cueva de Platón y sus sombras, a este otro lado de la puerta. Por eso cuando Gwyn decide abandonar la escritura envía a The Guardian un decálogo de 53 razones (decálogo no quiere decir «10») que explican su retirada, pues el mundo espera por él, y una vez que conoce su silencio tampoco duda en asediarle para que esparza de nuevo su polvo de estrellas. Gwyn, sin embargo, se mantiene firme en el propósito, la renuncia es innegociable.
Olvida Gwyn un detalle, y es que si no se desprende de él, el polvo de estrellas se acumula y su peso se hace insoportable, así que necesita una estrategia que le aliviane la carga. Para ello acondiciona un estudio donde realizar «retratos» de modelos que, en sesiones de 4 horas y durante 30 días ininterrumpidos, posan completamente desnudos en su presencia. Transcurrido ese tiempo obtendrán una copia escrita de sí mimos, un exacto doble literario. En el relato de este mecanismo performativo se concentran los momentos más lúcidos de la novela, en la extrañeza que provoca el imaginativo juego y su expectativa insatisfecha: ¿mostrará Baricco alguno de los enigmáticos retratos? De más está decir que el escritor ilusionista despliega el truco pero nunca lo desvela, si bien deja un resquicio en la puerta de su estudio para que las sombras exciten tu imaginación. Es el polvo de estrellas.
Ahora sospecho que el círculo se abre en la charla a la que no me dejaron acceder y la breve visión del interior del Intituto profusamente iluminado, y se cierra con la lectura de este Mr. Gwyn que cayó en mis manos unos días atrás. Recordaba a la perfección la misteriosa espera frente al castillo de Kafka, la noche agradable y el doble accidente: la noticia por sms, la puerta prohibida… en ese momento debió comenzar la prestidigitación del italiano, quizás en tratos con mi amiga Mora, gancho ineludible. ¿Cuántos de quienes aguardaron frente a la puerta mal entornada habrán podido sustraerse a la lectura de Baricco? Dudo, por otra parte, de que la respuesta tenga la menor importancia.
